
¿Qué es más macho?
La masculinidad consiste en un mandato que se nos impone desde que nacemos, lo masculino y lo femenino constituyen moldes y modelos que funcionan sobre un cambiante nexo entre cultura y naturaleza.
por Gonzalo Aguilar
Definiciones de masculinidad
Fuerza canejo, sufra y no llore
Que un hombre macho no debe llorar
(Tomo y obligo, Carlos Gardel y Manuel Romero, 1931)
La masculinidad consiste en un mandato que se nos impone desde que nacemos, una iniciativa que nos es otorgada y un poder disponible al que podemos recurrir en diversas ocasiones. Esto en el campo de las acciones, porque hay toda una serie de atributos (el tono de voz, el aspecto físico, la ropa y muchos más) que están totalmente naturalizados. Si uno de estos atributos “falla” (por ejemplo, una voz aflautada), la crueldad del mandato de masculinidad se desata con toda la furia. ¿Pero quién nos impone ese mandato? Son construcciones culturales naturalizadas al punto tal que borraron la laboriosa historia que supusieron. El inmenso trabajo crítico que existe desde mediados del siglo pasado para mostrar que aquello que parecía natural era producto de una construcción se continúa hasta el día de hoy, cuando han aparecido dos nuevas instancias: en primer lugar, una perspectiva cultural no puede seguir operando si la distinción entre cultura y naturaleza que funda la modernidad sigue vigente; en segundo lugar, al superar esa distinción, parece haber una dificultad para ubicar la diferencia sexual (Preciado bordea este escándalo lógico al decir que su voz es “completamente fabricada y absolutamente biológica”). Judith Butler explica que “la diferencia sexual nunca viene totalmente dada, ni está totalmente construida, sino que es ambas cosas de una forma parcial”, lo que nos lleva a preguntarnos sobre cómo se articulan esas parcialidades. Más allá de ese debate, muy complejo, que solo me interesa señalar, la idea de que todos los cuerpos deben expresar, someterse o lidiar con las normas de género, eso que aquí llamo mandato, nos lleva a una dimensión en la que la diferencia entre cultura y naturaleza colapsa: toda una serie de reacciones adquiridas, monumentales o minúsculas y naturalizadas al punto de transformarse en un inconsciente de la masculinidad nos van sugiriendo el camino establecido para ser hombres.
Cuando nació mi hijo, me dijeron que en la clínica se usaba el apellido de la madre pero que, cuando fuera a inscribirlo al registro civil, iba a recibir el apellido paterno. La costumbre no es universal (en algunos países se usa doble apellido), pero me pareció simbólico el rito de pasaje que significaba para mi hijo pasar del mundo materno de la clínica al paterno del espacio cívico y social. Había allí una “construcción social naturalizada”, al decir de Bourdieu, que definía desde su nacimiento los espacios en los que iba a tener que moverse. Sabemos que el poder precede a los sujetos y los condiciona, pero es más difícil determinar en qué consiste ese poder y si es adecuado llamarlo masculino o patriarcal.
Los mandatos de la masculinidad no solo están en las palabras o en las órdenes que recibimos desde que nacemos; hay toda una corriente no articulada, pero muy poderosa, que va indicando (a menudo de manera inconsciente) cómo debe comportarse un hombre. Desde cómo vestirse hasta cómo mover el cuerpo, desde qué cosas hacer (y cuáles no) hasta cómo sentir; el abanico de prácticas y afectos es muy difícil de abarcar. Carlos Monsiváis dijo, con su gracia característica, cuál era el objetivo de estos mandatos:
La ideología patriarcal hace de un hecho biológico la meta codiciada y prestigiosísima: un hombre, alguien de tal modo desprovisto de fragilidades y debilidades que obtiene la inefable madurez: hacer lo que le venga en gana” (Monsiváis, Escenas de pudor y liviandad).
Existe un aspecto muy sutil y que está en el centro invisible del mandato de la masculinidad: ser invulnerable, estar —para decirlo con palabras de Monsiváis— “desprovisto de fragilidades y debilidades”. El término vulnerable proviene del latín vulnus y significa “herida”. La invulnerabilidad caracteriza la educación sentimental frente al ámbito de la vulnerabilidad en el que no solo les está permitido moverse a las mujeres, sino al que, a menudo, se las arroja. Esto no quiere decir que el hombre no sea herido o que no se sienta herido, sino que la función masculina que se le atribuye es la de sostener una posición de fuerza y, en relación con el otro género, de protección (es un mandato que puede cumplir o no, pero que si no cumple puede ser una falta). Esa “protección” es equívoca, ya que también supone dominio y, de un modo que puede ser más o menos sutil, propiedad (en algunas sociedades, esto está sancionado explícitamente y aceptado). Para cumplir esos mandatos, en el reparto genérico, se dota a los hombres de la iniciativa. En el sostén económico de las familias, en el comienzo del cortejo en las relaciones amorosos o eróticas, en la performance en la arena política, y hasta en el manejo del control remoto, es el hombre el que toma la iniciativa y eso hace que no soporte dejar detenerla.
La masculinidad consiste en un mandato que se nos impone desde que nacemos, una iniciativa que nos es otorgada y un poder disponible al que podemos recurrir en diversas ocasiones
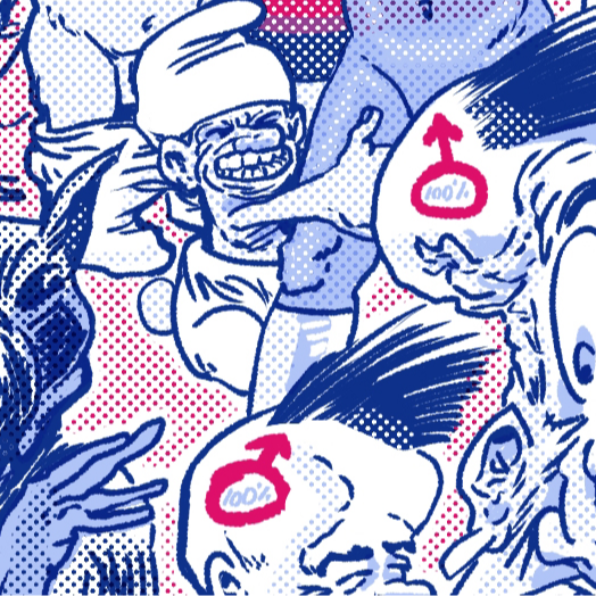
El machismo consiste, básicamente, en ejercer esas prácticas de privilegio que le son dadas al varón desde su nacimiento. Pero, además de una serie de actos más o menos conscientes, se trata de un comportamiento a disposición de una tradición muy antigua y de larga duración, sobre todo, en momentos en que la masculinidad se siente acorralada. Hay un inconsciente del varón al que se le ha otorgado hasta una justificación biológica: el macho somete a la hembra, sea en el terreno de la naturaleza o traducido al ámbito de la cultura. Consiste en una jerarquía brutal que sobrevive de diversas maneras, más allá de los dichos de la ciencia y de los esfuerzos de la teoría cultural.
Mandatos, iniciativas y poder disponible están cambiando. De modo lento y gradual, ya se perciben transformaciones en los modos de vida, en la perspectiva, en el lenguaje, en los cuerpos y en las prácticas. La mirada de los adolescentes ya es diferente. En la radio, un locutor cuenta que vio con su hija La lección de piano (1993), de Jane Campion, que, en su momento, a él le había parecido una gran historia de amor. Pero, al compartirla con la hija, advirtió (tal vez, porque la estaba mirando desde los ojos de ella) toda la violencia de la situación. No era una historia de amor, sino de posesión y sometimiento, y la hija se lo hizo notar. Algo similar me sucedió cuando fui a ver la reposición de El padrino (1972), de Francis Ford Coppola, con mi hijo mayor (21 años). Al finalizar, le comenté cómo el tema de la violencia de género estaba tan presente en todo el filme, algo que se me había pasado por alto la primera vez que la había visto. Él me respondió que es una película sobre la masculinidad. Cuando vi por primera vez El Padrino, en los años setenta, seguramente le di poca importancia al relato con el que comienza, el de un padre que cuenta cómo una chica a la que dos tipos habían atacado e intentado violar. No es que no me haya parecido relevante, sino que mi mirada estaba puesta en otros aspectos de la historia.
A ese mundo en el que veíamos La lección de piano como una historia de amor se le ha dado el nombre de patriarcado. Un mundo en el que dominan los varones e imponen sus maneras de ver, sentir y comportarse. Aunque el término se ha convertido en un comodín y, a veces, su uso ha servido como falsa explicación, tiene la virtud de asociar tres figuras: el padre, el varón y el poder. John Bradshaw, en Creating Love, da una definición muy sencilla que toma del diccionario: “supremacía del padre en el clan o la familia” y observa que su mayor característica es la “obediencia ciega”. La definición es clara, pero está basada en una noción de estatus que entra en crisis en las sociedades modernas, y eso hace pensar que, más que de obediencia (que supone la voluntad de los sujetos), haya que hablar de mandatos incorporados, inscriptos en el cuerpo y en las prácticas, que se presentan, a menudo, con justificaciones, como debe ser en la modernidad, y no ciegamente. El patriarcado moderno debe ser consistente, aunque buena parte de su fuerza social, como veremos en el ensayo sobre Oswald de Andrade, se sostenga en un orden jurídico que se remonta al derecho romano. La supremacía del padre en la sociedad y en la familia, en el ámbito público y en el privado, cuenta con todo un andamiaje cultural, político, histórico, económico, jurídico, familiar, sexual y biológico que el feminismo vino a vulnerar, incluyendo la posición de privilegio que le otorgó el discurso psicoanalítico. Es por eso que la masculinidad se transformó en un tema o en un problema, y cuando les digo a mis amigos y amigas que estoy escribiendo sobre masculinidades, las mujeres parecen reaccionar de un modo divertido, atentas a lo que voy a decir y calculando hasta dónde me voy a atrever. Los hombres, en cambio, asienten con la cabeza y, tal vez, esperan una apología que saben que nunca va a llegar. En los rostros de algunos, percibo que los atraviesa la melancolía, ese “residuo inasimilable que marca los límites de la subjetivación”, para decirlo con palabras de Judith Butler. Otros, en cambio, reciben la noticia con cierta algarabía, como si ya fuera hora de que alguien escribiera un réquiem para la masculinidad. Aunque siento que estoy lejos de lograr lo que parecen esperar de mí, lo cierto es que la masculinidad es una subjetividad en cuestión, un lugar cada vez más difícil de ocupar y una interpelación a la que nos resistimos. Y, sin embargo, a la vez que la masculinidad está en crisis, los estereotipos de género todavía siguen funcionando y rigen más allá de las críticas, las disidencias y las deconstrucciones.
Es imposible hablar de los géneros sexuales sin pensar en los tipos y en los estereotipos; también, es ingenuo pensar que estos tipos son solamente construcciones culturales, ignorando el nexo entre cultura y naturaleza sobre los que funcionan.
Los roles de género: moldes y modulaciones
Es imposible hablar de los géneros sexuales sin pensar en los tipos y en los estereotipos. También, es ingenuo pensar (pese a que en un momento haya sido políticamente fundamental) que estos tipos son solamente construcciones culturales, ignorando el nexo entre cultura y naturaleza sobre los que funcionan. El tono de voz, la musculatura, el crecimiento de la barba, por no hablar de las conformaciones sexuales, son instancias con las cuales los géneros (entendidos en términos culturales) deben operar. Por supuesto que lo considerado natural no es inmutable y, como muestran las operaciones de reasignación de género, también está sujeto a modificaciones y transformaciones. Hasta qué punto lo masculino y lo femenino están separados de sus componentes biológicos es una pregunta que, por más culturalistas que seamos, no dejamos de hacernos. Para Paul B. Preciado, “la diferencia ontológica deja paso a la diferencia performativa, a la diferencia programática y a la diferencia biotecnológica”. Sin embargo, parece difícil admitir que las experimentaciones que Preciado ha hecho con la diferencia sexual no solo en su pensamiento sino aun en su propio cuerpo, estén incorporadas a nivel masivo (sí creo, como sostuve más arriba, que plantean un horizonte o un nuevo paradigma que, poco a poco, se hará más regular o habitual, en el que la diferencia sexual pierde su estatuto ontológico).
En términos generales, entonces,
un tipo es cualquier caracterización sencilla, vivida, memorable, fácilmente interpretada y ampliamente reconocida en la que pocos rasgos son traídos al plano frontal y el cambio y el ‘desarrollo’ se mantienen en el mínimo” (Richard Dyer, Las estrellas cinematográficas).
El estereotipo (que es una cristalización de los tipos) sirve para articular estructuras simples (de forma) y complejas (de contexto) y puede ser inapropiado, contradictorio, hasta imposible, pero es un modo de procesar la diferencia amenazante. Tanto Stuart Hall como Sander Gilman advierten sobre los estereotipos en la dominación y el control del otro. Hall señala que es reduccionista y esencializante, y hasta dice que “la estereotipación tiende a ocurrir donde existen grandes desigualdades de poder”, lo que provoca una gran violencia simbólica. Eso sucede cuando reproducimos de un modo acrítico los estereotipos, porque lo cierto es que es imposible un pensamiento sin tipos ni estereotipos (“tipificar —escribe Stuart Hall— es esencial para la producción de significado”). Los tipos son inevitables y configuran modelos que rigen o condicionan la percepción, el pensamiento, los afectos y las relaciones entre las personas. Los atributos asignados a mujeres, hombres, gays y trans están llenos de lugares comunes, algunos verdaderos y otros falsos, pero muchos de ellos muy eficaces. Importa menos la verdad o la falsedad de los estereotipos que el modo en que funcionan, su capacidad para generar realidades. Por eso, antes que juzgarlos, es preferible determinar su funcionamiento.
Según Sander Gilman, el término estereotipo surge de la designación técnica para las múltiples copias de papel-mâché a partir de un molde. El molde (que es más lábil cuando es un tipo y se cristaliza con los estereotipos) interactúa con las modulaciones, que son variaciones continuas que pueden transformarlos, ironizar sobre ellos, parodiarlos y hasta impugnarlos, decretando su caducidad. Molde y modelo son las dos caras de un mismo fenómeno: el primero da forma, mientras que el segundo funciona como un objetivo o una aspiración de la subjetividad masculina. La modulación está compuesta por acciones y prácticas diversas que pueden ir desde la reafirmación hasta la destrucción. Algunos artistas gays lo han hecho con la masculinidad, como Tom de Finland o los Village People, que tomaron los estereotipos de la masculinidad norteamericana para llevarlos al paroxismo y la negación. También las butch, mujeres que adquieren gestos y modos varoniles, sobre quienes escribió Jack Halberstam. Halberstam critica a los “masculinity and feminist studies” por su indiferencia frente a los “models of female masculinity” que establecen cortocircuitos en la transmisión y reconocimientos cotidianos de masculinidades dominantes (las bastardillas son mías). Harold Rosenberg, en su libro Descubriendo el presente, de 1972, escribió que “la masculinidad absoluta es un mito que se ha transformado en comedia (…) la virilidad del vaquero y del chofer de camiones, como antaño la del hielero, es un chiste que ya todos conocen”. Sin embargo, por más ironía o distancia que queramos imponer con los moldes de la masculinidad, lo cierto es que siguen operando en diferentes niveles y produciendo percepciones y conductas.
Los tipos son inevitables y configuran modelos que rigen o condicionan la percepción, el pensamiento, los afectos y las relaciones entre las personas
Si el molde es, como dice Deleuze, “una similitud impuesta desde afuera” de una manera rígida, constituido por mandatos explícitos o imperceptibles, la modulación admite singularidades, lecturas, variaciones y hasta operaciones que llevan a los moldes a su disolución o inoperancia. Ahora bien, tanto el molde como el modulado actúan sobre una fuerza (un moldeado) que es “la variación infinita de las modalidades de vida” (Preciado). Lo que Clarice Lispector llamó, en su libro Agua viva, “bio”, una propiedad tanto de un humano como de una cucaracha o del agua misma: lo viviente, la fuerza material u orgánica que empuja desde abajo y que el molde intenta fijar y las modulaciones pueden modificar. Se trata de un cualquiera, fuerzas más allá del género y de lo humano, que se expresan en identidades (moldes), pero también mediante identificaciones, siendo estas más inesperadas, sorprendentes y, a veces, también funestas. Espero que pueda apreciarse que en todos los ensayos de este libro hay una apuesta por las identificaciones antes que por las identidades rígidas y por lo que, a partir de una narración de Clarice, llamo “intertroca”. Es decir, la capacidad que tenemos las personas de ponernos en el lugar del otro mediante la ficción que mueve pensamientos, afectos y modos de vida (entendida la ficción en un sentido mallarmeano, no solo como atributo de la literatura o el arte, sino social, como construcción de mundos).
En esos procesos de identificación, las modulaciones de la masculinidad o de los géneros sexuales actúan, con frecuencia, por duplicaciones, porque la duplicación de la mujer está en el origen de la dominación masculina, algo que Sor Juana Inés de la Cruz explica como nadie en su poema “Hombre necios”. Luis Buñuel lo hace al duplicar a las actrices que interpretan un mismo papel en Ese oscuro objeto del deseo; Clarice Lispector, al desdoblarse ella misma en un narrador masculino; Diego Velázquez, al reflejar el rostro de Venus en un espejo con una ambigüedad que desestabiliza la mirada masculina. Quien lleva más lejos esta duplicación por modulación es la fotógrafa Madalena Schwartz que, en las imágenes de Samantha, hace estallar por los aires el molde masculino y, también, el femenino, el pene y la Virgen.
A la vez que masculinidad y femineidad constituyen modelos de larga duración, sufren transformaciones históricas en sus modos de realizarse. En la Argentina, la dictadura militar legó figuras muy tóxicas: el represor con sus bigotes en escobillón extremaba los tópicos de la masculinidad prepotente, y la guerra, que suele ofrecer modelos enfermizos de heroísmo (el cine norteamericano se ha cansado de abordar esta figura desde diferentes flancos), dejó con las Malvinas una serie de imágenes de soldados desguarnecidos, en soledad y con miedo (un justificado miedo). Constanza Burucúa analizó una serie de filmes en los que los cambios en la masculinidad se daban a través del personaje del represor, como En retirada (1984), de Juan Carlos Desanzo, o Gracias por los servicios (1988), de Roberto Maiocco. Y Carolina Rocha, en su libro Masculinity in Contemporary Argentine Popular Cinema, muestra cómo en los noventa, en un momento de neoliberalismo y desnacionalización, abundaron las películas con padres ausentes. Es decir, estos tipos o moldes encuentran modulaciones en diferentes contextos históricos. La pregunta es hasta qué punto estas modulaciones reafirman o transforman, afectan o vuelven caducos modos de ser de la masculinidad.
En este sentido, la relación de las mujeres y de los hombres con sus moldes (femineidad y masculinidad) ha cambiado, siendo la de las mujeres mucho más dúctil, estratégica y creativa. A los hombres les cuesta más maniobrar con su masculinidad, especialmente, a los más machos. Jair Bolsonaro confesó que “llora en el baño para que la esposa no lo vea, ya que cree que soy el más machote de los machotes”. Más allá de la contradicción absurda —buscada o no— de hacer semejante afirmación para millones de personas suponiendo que su mujer no se va a enterar, habla de la “estrategia terminal”, al decir de Preciado, de los discursos neofascistas que sostienen modelos ya caducos o vergonzantes. Para George Mosse, los estereotipos tradicionales de la masculinidad, en los que "cobarde" es el peor de los insultos, fueron fundamentales para la supervivencia de una formulación autoritaria en un momento en que está siendo desafiada como nunca antes. Son reacciones residuales, pero no por eso menos preocupantes, ya que, con el paso del tiempo (el caso de Brasil es emblemático), han encontrado nuevas alianzas, como los movimientos evangélicos o la defensa violenta frente a la inseguridad, que consiguen revivir la masculinidad tóxica en el presente.
La relación de las mujeres y de los hombres con sus moldes (femineidad y masculinidad) ha cambiado, siendo la de las mujeres mucho más dúctil, estratégica y creativa: a los hombres les cuesta más maniobrar con su masculinidad, especialmente, a los más machos
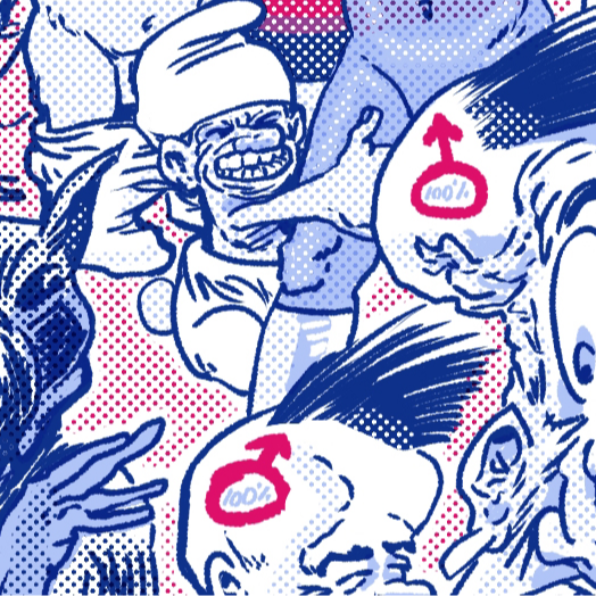
Mientras los hombres encuentran una gran dificultad para tratar con la masculinidad, la historia del movimiento feminista es instructiva en la relación con los moldes de la femineidad. Porque, si en los años setenta la mayoría de las activistas cuestionaban lo que supuestamente era la esencia de lo femenino (de ahí también sus resistencias a aceptar a las travestis, “exhibición hiperbólica de la femineidad”, según Éric Marty), con el tiempo, esos rasgos fueron recuperados incluso con carácter festivo (ya no como esencia, sino como estrategia). Una escritora como Margo Glantz, por ejemplo, vindicó la coquetería, la importancia del vestuario y la fuerza cuestionadora de la frivolidad. Cambió la relación de las mujeres con la femineidad y eso se hizo no solo con una perspectiva política; además, con ironía, orgullo e introspección. En ese recorrido, fue necesario distinguir lo que podía usarse de lo que debía ser impugnado, porque también la femineidad, como dice Silvia Federici, se ha constituido en otorgar una función (la reproducción) “bajo la cobertura de un destino biológico”. La historia de la división del trabajo también es la división genérica entre un trabajo productivo (masculino) y otro reproductivo (femenino). De ahí que la maternidad fuera reducida como marca identitaria definitoria en el discurso feminista.Tal vez, esta ductilidad esté dada porque, históricamente, mujeres, gays y trans tuvieron con la performance de género una relación menos naturalizada. Sylvia Molloy señala que la pose configura “un histrionismo, un derroche y un amaneramiento tradicionalmente signados por lo no masculino, o por un masculino problematizado”.
A fuerza de aportes teóricos y de activismos, la masculinidad también se reveló como una performance, con una gran dificultad, tanto por su pretensión de autenticidad como por su supuesta neutralidad y naturalidad. Actualmente, los modos de resignificar la masculinidad pueden reforzar tipos más tradicionales o abandonarlos para ensayar lo que se dio en llamar “nuevas masculinidades”. Aun en los casos en los que se quiere revitalizar un modelo de masculinidad más tradicional, se produce una ambigüedad que vuelve a arrojarlos a una escena de inestabilidad. Las operaciones de mandíbula que se hicieron Cristiano Ronaldo, Alex Caniggia o Ashton Kutcher para aparentar “la mandíbula del emperador” (como señaló Caniggia en un posteo), a la vez que reafirman la masculinidad, actúan en un terreno generalmente asignado a las mujeres, que es el de las cirugías estéticas, y dedican un cuidado al cuerpo (depilación láser, microblading de cejas, coiffeur permanente) que, desde el punto de vista de los roles de género, estaba más asociados a lo femenino. Es más, en la hoguera de las vanidades de la masculinidad, en la exacerbación del macho man, antes que una figura de autoridad lo que resulta es un conjunto trabajado de canelones pectorales y una musculatura como marca única de lo varonil, como una ciudad griega en ruinas que se extiende detrás de la estatua de Hércules. Estética que el pseudonietzscheano Bronze Age Pervert viene a reivindicar como programa de una extrema derecha global.
Aun en los casos en los que se quiere revitalizar un modelo de masculinidad más tradicional, se produce una ambigüedad que vuelve a arrojarlos a una escena de inestabilidad: a la vez que reafirman la masculinidad, actúan en un terreno generalmente asignado a las mujeres, como es el de las cirugías estéticas, depilación láser, microblading de cejas y el coiffeur permanente
* Fragmento del libro ¿Qué es más macho? Ensayos sobre las masculinidades, de Gonzalo Aguilar, editado por Fondo de Cultura Económica en 2023.
