
Occidente y la disputa por el saber hacer tecnológico
El siglo XXI reabre una disputa que atraviesa la historia moderna: quién concentra el “saber hacer” tecnológico y, con ello, la primacía económica y geopolítica. Si la Revolución Industrial colocó a Europa en el centro, luego cedido a Estados Unidos, hoy el “regreso” de China amenaza con desplazar a Occidente de la vanguardia de la innovación. Desde los semiconductores y la inteligencia artificial hasta la electromovilidad, lo que está en juego no es solo la competitividad industrial, sino la definición misma del poder global.
por Esteban Actis
En sus memorias recientemente publicadas, Angela Merkel cuenta que en un encuentro con Xi Jinping se pusieron a hablar de historia. El presidente chino le dijo que en los últimos dos mil años, en dieciocho de los veintes siglos, China había sido el centro económico y cultural del mundo, y que China sólo se había corrido de ese lugar de centro en el siglo diecinueve. Merkel cuenta que le dijo a su asesor económico que vaya a chequear esa afirmación, la cual le fue confirmada como verdadera por su asistente. Desde esta visión histórica es que en China no hablan de “ascenso” del gigante asiático, sino de “regreso”.
De acuerdo a los datos recopilados por el Maddison Project Database, desde el año 1 DC hasta 1700 apropiadamente, la distribución geográfica de cuotas del poder económico global (lo que hoy llamamos PBI) estaba concentrada principalmente en los territorios que hoy conforman la India y China, y en menor medida Europa. Hay que recordar los años del Imperio Gupta, dinastía india que gobernó gran parte del norte de la India entre los siglos III y VI con importantes logros en ciencia y en la expansión del comercio. También La dinastía Tang (años 618-907) considerada como una edad de oro de la civilización china, un período de gran prosperidad donde se alcanzaron logros tecnológicos importantes como el desarrollo de la pólvora de maquinaria agrícolas y relojes mecánicos.
Angela Merkel cuenta que en un encuentro con Xi Jinping se pusieron a hablar de historia. El presidente chino le dijo que en los últimos dos mil años, en dieciocho de los veintes siglos, China había sido el centro económico y cultural del mundo
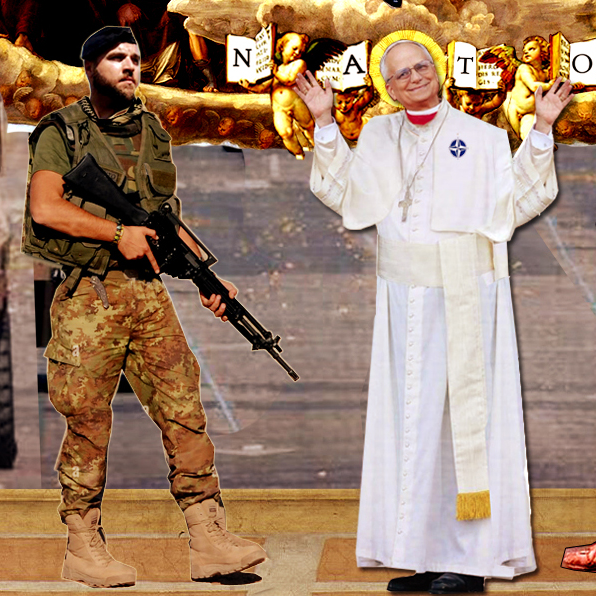
La primera revolución industrial lo cambió todo. Ese proceso de transformación tecnológica, económica y social que se inició a mediados del siglo XVIII puso a Occidente en el centro de la historia. La acumulación de riqueza marcó la vitalidad del sistema capitalista y la centralidad del “concierto europeo”: el poderío de dicha geografía en el sistema internacional, luego moviéndose en el siglo XX lentamente hacia EEUU.
En ese shift de poder intra-occidental, fue clave el desplazamiento del “saber hacer” (know how) y del conocimiento científico tecnológico hacia el “nuevo mundo”, en palabras de Alexis de Tocqueville. En la etapa de la denominada Gilded Age (1870-1890) EEUU conoció una expansión económica, industrial y demográfica sin precedentes después de la guerra de Secesión. El aumento de la productividad atrajo a millones de inmigrantes calificados y un desarrollo productivo industrial que innovaba más rápido que la industria británica. Por ejemplo, a partir de la segunda mitad del siglo XIX, EEUU adoptó y perfeccionó el proceso Bessemer (fabricación en serie de acero) y posteriormente el horno open-hearth (de hogar abierto). Estas técnicas permitieron la producción masiva y económica de acero, impulsando la expansión de la infraestructura y la industria y convirtiendo a EEUU en un importante productor mundial de acero.
El punto a señalar es que Occidente transita desde hace una década por la tercera amenaza con relación a la pérdida del monopolio de la innovación tecnológica/productiva –desde la Revolución Industrial– a manos de un actor estatal no occidental. En distintos contextos y con distintas particularidades, la Unión Soviética y Japón lograron en la segunda mitad del siglo XX cuestionar la primacía occidental en la materia. Desde hace una década, el vertiginoso “regreso” de China como una superpotencia global y el fortalecimiento de su ecosistema productivo/tecnológico le ha quitado a Occidente la primacía en los desarrollos de la Industria 4.0 y cuestiona fuertemente el liderazgo en la denominada Industria 5.0 (el epicentro de la inteligencia artificial)
La amenaza soviética y el triunfo por implosión
La Guerra Fría no solo fue una disputa geopolítica e ideológica, sino primordialmente una pugna de dos sistemas económicos con sus respectivos mecanismos de conocimiento e innovación en la búsqueda de la supremacía productiva y tecnológica. Hasta promediando los años sesenta existió una fuerte preocupación en EEUU y Europa sobre la capacidad de la Unión Soviética de liderar el campo de la innovación. Tanto en materia espacial (lanzamiento de del Sputnik), como en el desarrollo nuclear (prueba de la primera bomba de hidrógeno en 1953 y la inauguración de Obninsk la primera central nuclear del mundo conectada a la red eléctrica) y en la industria militar (la fabricación de de misiles balísticos intercontinentales (ICBM) como el R-7), la economía planificada soviética disputaba el liderazgo en segmentos claves. Anatoly Dobrynin, quien fue Embajador soviético en Washington durante 24 años (1962–1986), escribió sus memorias en el libro In Confidence: Moscow’s Ambassador to America’s Six Cold War Presidents (1995). Ahí relata el sentimiento que él percibía en los funcionarios americanos sobre el "atraso estadounidense" frente a los logros soviéticos son mencionados.
Sin embargo, promediando los años setenta, el sistema capitalista occidental mostró signos de una clara supremacía a la hora de generar saberes vinculados a la innovación tecnológica. En el libro Farm to Factory: A Reinterpretation of the Soviet Industrial Revolution (2003) Robert Allen relata muy bien cómo en el desarrollo económico soviético se estancó después de 1970, dado que los recursos vitales se desviaron para sostener el poder militar cada vez más amplio (Pacto Varsovia) y una economía que no generaba ningún incentivo para innovar. Como bien señaló Eric Hobsbawm, mientras en aquellos años los soviéticos seguían fabricando los mismos tractores de los años cincuenta, en EEUU ya se estaban fabricando los chips informáticos y diseñando la Internet que hoy conocemos. Si la “competencia te eleva” la falta de ella te hunde.
Japón y la (no) amenaza tecnológica.
A la par de la amenaza soviética, durante los años setenta del pasado siglo emergió un nuevo actor no occidental con capacidad de competir en el “saber hacer” productivo, pero con la ventaja de que se trataba de un sólido aliado occidental y que la “competencia” era en un momento de irrupción de la globalización. Ante la crisis del paradigma fordista de acumulación, en Japón despuntaba otra forma de producción, organización e innovación productiva más eficiente y competitiva. El denominado toyotismo basado en la lógica del Just-in-time revolucionó la forma de producir. El sector automotriz fue el claro ejemplo, los autos japoneses de Toyota, Honda, Nissan, Mazda inundaban el mercado estadounidense, así como como Sony, Panasonic, Sharp, Toshiba dominaron en televisores, cámaras, videograbadoras, radios portátiles y luego en las primeras computadoras personales.
En los años ochenta, EEUU presionó fuertemente a Japón para que aplicará restricciones voluntarias a sus exportaciones, una muestra cabal de la dificultad de competir. Muchos de las medidas comerciales defensivas que hoy Washington aplica sobre China fueron desplegadas contra Tokio, así como el intento de tener un dólar más débil para ganar competitividad (el famoso Acuerdo de Plaza). En el marco de la difusión del poder y empoderamiento de los actores transnacionales como así el surgimiento de cadenas globales de valor, el paradigma toyotista rápidamente se esparció por todo Occidente, logrando un salto en la productividad a escala global que dio como fruto las décadas más doradas de la globalización. Desde el fin de la Segunda Guerra Mundial Japón se había constituido como un “estado comercialista” -de acuerdo a la noción de Richard Rosecrance- geopolíticamente satisfecho y sin ambiciones de poder más allá la de generar las condiciones para el bienestar en su población. Tokio nunca construyó un proyecto de poder detrás de sus empresas y de su revolución tecnológica/productiva. Ezra Vogel en su libro Japan as Number One: Lessons for America (1979), explica que el énfasis del auge tecnológico japonés era interno: competitividad industrial, cohesión social y estabilidad, sin proyectar poder político-militar global.
La primera revolución industrial lo cambió todo. Ese proceso de transformación tecnológica, económica y social que se inició a mediados del siglo XVIII puso a Occidente en el centro de la historia.
China, la tecnología y la madre de todas las batallas para Occidente
En una entrevista a Richard Nixon una vez que dejó la Casa Blanca, le preguntaron sobre China, a lo cual respondió: “los chinos están entre las personas mas capaces del mundo, miren lo que han hecho en Taiwán, Hong Kong, Singapur. Una vez que ese poder sea verdaderamente movilizado va a ser una enorme fuerza en el mundo, para bien o para mal”
Desde Berlín aseguran que fue para mal. No sólo la industria automotriz alemana vende cada vez menos autos en china en manos de competidores locales, sino que los autos eléctricos de firmas chinas como BYD inundan Europa. La relación centro-periferia del ciclo tecnológico se ha invertido en solo 40 años. Volkswagen se instaló en China en 1985 y el PCCh exigió transferencia de tecnología como condición para aceptar la IED. En 2025 la Comisión Europea exige a las empresas chinas transferencia de tecnología en electromovilidad para levantar los aranceles. En Europa necesitan saber cómo lo hacen, cómo pueden producir autos tan baratos.
El economista y columnista Noah Smith describió muy bien el ciclo de las empresas occidentales en China, dinámica que narra muy bien el reciente libro de Apple in China de Patrick McGee en relación a la experiencia de la big tech estadounidense: 1) empresas occidentales crean operaciones de manufactura en China, joint ventures con locales. Aprovechan las ventajas de escala, mano de obra más barata y redes de proveedores emergentes; 2) deben cumplir con exigencias regulatorias como transferencia de know-how, facilitando que empresas chinas copien, adapten o mejoren tecnologías extranjeras; 3) a medida que las empresas chinas incorporan ese conocimiento, mejoran productividad, calidad, escala, llegan a competir directamente con Occidente, tanto en su mercado local como internacional, 4) cuando los costos en China suben (laboralmente, por logísticas, regulaciones) y cuando Occidente busca limitar el comercio, las empresas occidentales empiezan a reestructurar: trasladan parte de la producción a otros países.
En los últimos quince años, China ha movilizado como ningún otro país del mundo todo su poder para lograr un upgrade en las cadenas globales de valor (dejar de ensamblar manufacturas por bajos costos) y así lograr un catch-up con el Occidente tecnológico. El liderazgo de Xi Jinping entendió como nadie que la trampa de ingresos medios era una trampa de productividad, y por defecto de innovación tecnológica.
A diferencia de la Unión Soviética, la competencia de China es intra-capitalista, como bien describe Branko Milanovic en su libro Capitalism, Alone. El capitalismo de estado chino si bien planifica, regula y controla no asfixia los incentivos del sector privado, por el contrario, otorga una serie de recursos y bienes públicos para robustecer su productividad. El regreso de la política industrial en Occidente en el último lustro es antes que toda una muestra de impotencia con China.
No sólo con el ingreso a la OMC y su inserción orden internacional “basado en reglas” China no se volvió más liberal, sino que ha ocurrido lo contrario. Washington se ha vuelto más como Beijing. Aranceles, restricciones a la inversión, incentivos para repatriar cadenas de valor: En EEUU ya se empieza a hablar de “una política china con características estadounidenses” (Michael Froman) o “un capitalismo de estado con características americanas” (Grep Ip).
Una muestra de impotencia y desorientación de Occidente con respecto al desarrollo tecnológico chino es la aparición de productos o empresas chinas que desde EEUU (aplicación de control de exportaciones, sanciones) pensaron que estaban lejos de emerger. Sólo a modo de ejemplo, el último modelo de Huawei con un chip chino (de la firma SMIC) con semiconductores de 7nm, una empresa de IA como DeepSeek con un modelo de lenguaje conversacional de inteligencia artificial (IA) tan bueno como los de OpenAI o Google o la firma Cambricon Technologies especializadas en el diseño de GPU para el desarrollo de la IA que puede dejar a Nvidia sin el mercado chino en un par de años.
Ahora bien, a diferencia de Japón, China no es ni un aliado ni un país geopolíticamente satisfecho. Es considerado por Washington el mayor test a la primacía global estadounidense y un rival sistémico desde el fin de la guerra fría. El desarrollo tecnológico de vanguardia del gigante asiático es un elemento central de la búsqueda de influencia regional y global. Los sectores de semiconductores y microelectrónica avanzada, computación cuántica, robótica y automatización avanzada, tecnologías espaciales y satelitales, energías limpias y almacenamiento (baterías avanzadas), redes de telecomunicaciones 5G/6G tienen implicancias duales, aplicación tanto civil como militar. Qué empresas -y qué bandera flamea en sus casas matrices- logran la vanguardia del conocimiento no sólo es una cuestión de dinero, es una cuestión de seguridad nacional.
El Occidente tecnológico se ha reducido a una solo geografía: EEUU.
Una importante nota antes de concluir. El Occidente tecnológico se ha reducido a una solo geografía: EEUU. El “informe Dragui” de 2024 reconoce implícitamente que Europa ha perdido el tren de la innovación. El continente es “viejo” no solo por una cuestión demográfica sino tecnológica. En los sectores enumerados supra casi no hay firmas europeas que estén liderando.
Para finalizar, una certeza y varios interrogantes. China representa la mayor amenaza al dominio tecnológico de Occidente desde la primera revolución industrial a la fecha, y consigo la centralidad económica y geopolítica de los últimos 200 años. Un desafió y complejidad estratégica enormemente superior a los casos de la Unión Soviética y Japón.
Las preguntas: ¿logrará Occidente (EEUU) sobreponerse a la amenaza de su supremacía sobre el conocimiento y el saber hacer capitalista? ¿las cartas que aún conserva EEUU como el mercado financiero más liquido del mundo, las firmas Big Tech qué mas invierten en I&D y tener la moneda de reserva global de valor lograrán imponerse a la amenaza tech de China? ¿Logará EEUU (y sus firmas) competir mejor con China con el abandono del capitalismo liberal de mercado y la configuración de un “capitalismo de estado con características estadounidense”? ¿Quién terminará liderando la revolución de la inteligencia artificial que estamos recién comenzando a transitar?, ¿tendremos dos ecosistemas tecnológicos desacoplados en los próximos años? Como dice el popular dicho, la pelota está en el aire, o mejor dicho, en la nube.
En los últimos quince años, China ha movilizado como ningún otro país del mundo todo su poder para lograr un upgrade en las cadenas globales de valor (dejar de ensamblar manufacturas por bajos costos) y así lograr un catch-up con el Occidente tecnológico.
.
